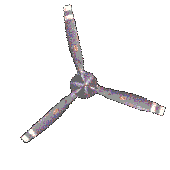Atrapado
en las alturas (2 / 2)
¡Sólo me faltaba ya para arreglar las
cosas provocar una pérdida y zambullirme sin remedio en
aquel oscuro avispero! Por otro lado, la temperatura era extremadamente
baja y a pesar de tener la calefacción de cabina a tope
(la eficacia del dispositivo no es como para dar vítores),
me encontraba tiritando como un pollo recién salido del
huevo. "Joder, sólo a ti se te ocurre salir a volar
en mangas de camisa en pleno mes de abril" -me dije cabreado
mientras aferrado a la palanca observaba de reojo el forro polar
que descansaba en el espacio tras los asientos.
Tras lo que me pareció una eternidad, conseguí
finalmente alzarme sobre la masa nubosa, a 17.500 pies QNH: ¡récord
personal absoluto sin cabina presurizada! Ahora el sudor (bien
frío por cierto) había remitido un poco, pero aquello
distaba mucho de estar superado. Aproveché el breve respiro
para escabullirme del cinturón de seguridad y entre aparatosas
tiritonas, apoderarme del forro polar y encasquetármelo.
Quizá la temperatura exterior era de 25 o 30 grados bajo
cero, porque la prenda tampoco me devolvió el calor corporal,
pero al menos el tembleque bajó de intensidad.
Pasando a analizar la situación, estaba muy
claro que el norte y el oeste me estaban vedados, pues hacia allí
se encrespaban montañas nubosas bastante por encima de
mi nivel actual. Tampoco al sur la cosa pintaba mejor, así
que la única salida estaba al este y hacia allí
me encaminé sin dudarlo, contorneando continuamente promontorios
nubosos en una especie de slalom infernal y con el corazón
en un puño de pensar que la nube consiguiera al final engullirme
de abajo hacia arriba. Tras un buen rato a aquellas alturas estratosféricas
(curiosamente, no detecté síntomas de hipoxia, quizá
tenga sangre montañera... o quizá estaba demasiado
estresado como para detectar nada) y urgido cada vez más
por la cercanía del ocaso, terminé por localizar
un hueco entre las nubes con el tamaño suficiente como
para colarme por él sin grandes holguras. ¡Qué
negro y qué lejos se veía el terreno allá
abajo!
Cuando tras muchos giros conseguí dejar la
nube arriba, el altímetro marcaba 5.000 pies y pude reconocer
no lejos de allí Sabiñánigo: ¡no está
mal, 70 kilómetros desviado hacia el este! Pero aquello
estaba bastante negro y como no podía ser menos, la cúpula
se empezó a perlar de gotillas. Motor a fondo, puse rumbo
a Lumbier entre una fina lluvia (al menos tenía a la vista
el aeródromo de Santa Cilia como recurso de urgencia) con
el poco tranquilizador espectáculo de un buen festival
de relámpagos en mi horizonte cercano, cerca de la Sierra
de Leire que aún debía atravesar. Crucé los
montes "emparedado" entre cima y nube, con la pirotecnia
afortunadamente algo más a la izquierda y me abalancé
como un poseso sobre mi anhelado aeródromo, difícil
de distinguir claramente en los claroscuros del ocaso. Viento
nulo, una toma sin historia y un impulso nunca antes tan sentido
de besar el suelo al estilo de los pontífices.

Como epílogo del episodio, me parece oportuno
incidir en la idea de que más vale escarmentar en carne
ajena que en la propia; por tanto, cedo mi traumática aunque
felizmente inocua aventura a todos los voladores lectores de estas
líneas para que la incorporen como propia a su acervo de
experiencias y desconfíen por sistema de las nubes gordas,
de los días inestables y de la idea de que "hay que
volver por narices". Un día meteorológicamente
idílico se puede estropear en poco tiempo y a veces la
evolución de las nubes es vertiginosa. Vale más
pasar una noche al raso en un aeródromo solitario que terminar
engrosando la estadística de siniestralidad aérea.
Y al final, no dejemos nunca de considerar ese viejo
adagio de la aviación, no por más usado menos de
actualidad: "El despegue es voluntario, pero el aterrizaje
es obligatorio".
Anterior
| Inicio